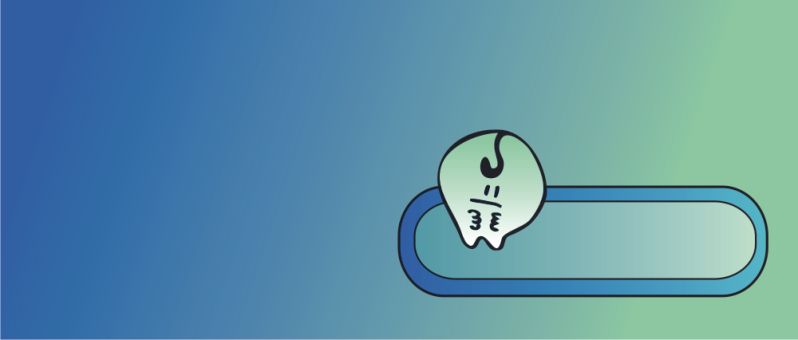revolución triste
crónicas de la revolución triste
23/12/10
16/12/10
adrenalina
Va a más. Al límite. Al borde. Siempre. Lucas hace un culto de “la vida es aquí y ahora”. Y que no hay segundas oportunidades. Extremo. Su vida orilla en el extremo. De chico era el skate. Bordeaba el precipicio de las escalinatas de su escuela para orgullo de su padre y la taquicardia de su madre. Supo darse algún porrazo pero lo soportó sin quejarse. Era el precio a pagar por el mar de adrenalina en el que se sumergía, cada vez que se columpiaba al borde de la profundidad.
“Sentirse vivo”. Pronunció el cliché a los 20, colgado de un ala delta. Al año siguiente escaló un monte de regular altura; sobrevivió a una fractura y a la desorientación del guía (al que tuvo que calmar de un ataque de nervios). Planeaba subir al Aconcagua en un futuro no muy lejano, cuando conoció a Florencia. Bucearon juntos el verano siguiente, en una fosa oceánica del Caribe; ya eran pareja al remontar el Amazonas, en un raid mochilero por Sudamérica del que tuvieron que escapar a los piques del ataque de unos narcoladrones del camino.
Florencia se mudó a su depto tras la primera clase de paracaidismo. Pospusieron el primer lanzamiento cuando Lucas voló de la moto, a más de 200 km por hora. Rodó por el pavimento, se fracturó más huesos de los que podía contarse, incluido un hundimiento de cráneo que lo tuvo al borde del coma por casi un mes. Durante ese tiempo, Florencia no se apartó de su lado, compartiendo el llanto con sus padres.
En rehabilitación, le dijeron que fuera paso a paso, que la recuperación llevaría tiempo. Lucas sorprendió a todos: dio sus primeros pasos a la semana de empezar la terapia física; el alta al mes; al terminar el año, se deslizaba en esquí por las laderas más empinadas, como si nada hubiera pasado. Fue en ese tiempo cuando Florencia se volvió apegada a su sombra.
El viaje en globo lo hicieron juntos y se besaron al atardecer; él le agradeció que no lo hubiera dejado a su suerte en esa cama de hospital; ella le contestó, como al pasar, que no abandonaría jamás al padre de sus hijos.
Apenas se bajó del globo, Lucas llamó para recuperar las clases perdidas en el curso de paracaidismo; Florencia se quejó, pero Lucas cerró trato por teléfono y, a la semana siguiente retomó (solo) la instrucción.
Dos meses después, se arrojó de un avión en vuelo. No hubo fotos de esa experiencia porque Florencia se disculpó por no ir. Lucas se lo echó en cara, la siguiente vez que la vio, ocho días después.
Practicaba artes marciales con sables, más o menos al mismo tiempo que Florencia se alquiló un ambiente en Balvanera. Remontó las olas más grandes de Hawai, subido a su tabla de surf, sin saber ya de ella. Discutió con sus padres, tal vez por su proyecto de escalar el Everest. O por ella. O por su sueño de tocar el Polo Sur.
Pero Lucas era Lucas. Nunca se achicó por nada y siempre fue por más.
Aprendió a navegar y con un velero y un par de amigos del momento, se mandó a una isla en el norte de Brasil. Volvió superando una fuerte tormenta.
Fue cuando la encontró por la calle, con una panza de seis meses, del brazo de un gordito con campera que sonreía tontamente, colgado de su cuello. Le preguntó qué hacía y él le contó, entusiasmado, de su nueva aventura (buceo entre tiburones, jumping desde un puente o una maratón en el desierto; a esta altura, era difícil distinguir, mucho más recordar, la sucesión de sus hazañas).
-¿Y vos? –le preguntó al pasar.
-Acá… -se señaló la panza- Para octubre…
Y él sonrió por cortesía, tal vez exagerando un poco las señales de conformismo. Se despidieron con un beso y él se quedó pensando cuánto había cambiado Florencia, en qué momento se había resignado a la abdicación de la audacia, cuán discretas eran sus perspectivas en la vida.
Arco y flecha fue lo siguiente que cursó. Luego cetrería. Y a pocos días de la muerte de su padre, se calzó la mochila y, con lo puesto, se largó a recorrer Asia, haciendo autostop.
La última vez que lo vimos fue en Facebook. Subió sus fotos colgado en una montaña rusa en Kiev y de su peregrinación a no sé que ciudad prohibida en la frontera indopaquistaní.
“Sentirse vivo”. Pronunció el cliché a los 20, colgado de un ala delta. Al año siguiente escaló un monte de regular altura; sobrevivió a una fractura y a la desorientación del guía (al que tuvo que calmar de un ataque de nervios). Planeaba subir al Aconcagua en un futuro no muy lejano, cuando conoció a Florencia. Bucearon juntos el verano siguiente, en una fosa oceánica del Caribe; ya eran pareja al remontar el Amazonas, en un raid mochilero por Sudamérica del que tuvieron que escapar a los piques del ataque de unos narcoladrones del camino.
Florencia se mudó a su depto tras la primera clase de paracaidismo. Pospusieron el primer lanzamiento cuando Lucas voló de la moto, a más de 200 km por hora. Rodó por el pavimento, se fracturó más huesos de los que podía contarse, incluido un hundimiento de cráneo que lo tuvo al borde del coma por casi un mes. Durante ese tiempo, Florencia no se apartó de su lado, compartiendo el llanto con sus padres.
En rehabilitación, le dijeron que fuera paso a paso, que la recuperación llevaría tiempo. Lucas sorprendió a todos: dio sus primeros pasos a la semana de empezar la terapia física; el alta al mes; al terminar el año, se deslizaba en esquí por las laderas más empinadas, como si nada hubiera pasado. Fue en ese tiempo cuando Florencia se volvió apegada a su sombra.
El viaje en globo lo hicieron juntos y se besaron al atardecer; él le agradeció que no lo hubiera dejado a su suerte en esa cama de hospital; ella le contestó, como al pasar, que no abandonaría jamás al padre de sus hijos.
Apenas se bajó del globo, Lucas llamó para recuperar las clases perdidas en el curso de paracaidismo; Florencia se quejó, pero Lucas cerró trato por teléfono y, a la semana siguiente retomó (solo) la instrucción.
Dos meses después, se arrojó de un avión en vuelo. No hubo fotos de esa experiencia porque Florencia se disculpó por no ir. Lucas se lo echó en cara, la siguiente vez que la vio, ocho días después.
Practicaba artes marciales con sables, más o menos al mismo tiempo que Florencia se alquiló un ambiente en Balvanera. Remontó las olas más grandes de Hawai, subido a su tabla de surf, sin saber ya de ella. Discutió con sus padres, tal vez por su proyecto de escalar el Everest. O por ella. O por su sueño de tocar el Polo Sur.
Pero Lucas era Lucas. Nunca se achicó por nada y siempre fue por más.
Aprendió a navegar y con un velero y un par de amigos del momento, se mandó a una isla en el norte de Brasil. Volvió superando una fuerte tormenta.
Fue cuando la encontró por la calle, con una panza de seis meses, del brazo de un gordito con campera que sonreía tontamente, colgado de su cuello. Le preguntó qué hacía y él le contó, entusiasmado, de su nueva aventura (buceo entre tiburones, jumping desde un puente o una maratón en el desierto; a esta altura, era difícil distinguir, mucho más recordar, la sucesión de sus hazañas).
-¿Y vos? –le preguntó al pasar.
-Acá… -se señaló la panza- Para octubre…
Y él sonrió por cortesía, tal vez exagerando un poco las señales de conformismo. Se despidieron con un beso y él se quedó pensando cuánto había cambiado Florencia, en qué momento se había resignado a la abdicación de la audacia, cuán discretas eran sus perspectivas en la vida.
Arco y flecha fue lo siguiente que cursó. Luego cetrería. Y a pocos días de la muerte de su padre, se calzó la mochila y, con lo puesto, se largó a recorrer Asia, haciendo autostop.
La última vez que lo vimos fue en Facebook. Subió sus fotos colgado en una montaña rusa en Kiev y de su peregrinación a no sé que ciudad prohibida en la frontera indopaquistaní.
30/11/10
estreno
… producción independiente del holandés Theo Van Ayck que siguió discutiéndose en los pasillos del festival, mucho después de su proyección en el auditorio principal. Van Ayck, influido por el movimiento anarcoglobafóbico conocido con el nombre de “revolución triste”, cuenta (simultáneamente) las dos posibles vidas de una persona.
Separadas por una raya vertical, el lado derecho de la pantalla exhibe la vida rutinaria de un joven que crece, se gradúa en el colegio, emprende estudios que abandona, se enamora de una mujer, se casa con otra a la que embaraza primero, la traiciona con la anterior, tiene tres hijos, envejece, varado en un gris trabajo de oficina, se cruza en la calle con su primer amor sin reconocerla, afronta su viudez y termina su vida en una habitación despintada de un geriátrico mirando un reality en una televisión en blanco y negro. Del lado izquierdo, el mismo joven, tomando la vía de la “revolución triste”: se sienta contra una pared de un cuarto a oscuras y, simplemente, se deja estar por lo que resta del filme.
Durante las dos horas de película, asistimos a dos tipos de deterioro: el que proporciona la vida activa y el del mero transcurso del tiempo. En las primeras etapas, nos conmueve las oportunidades perdidas por el joven que se sienta a dejar pasar la vida; del otro lado, todo bulle de energía y de ocasiones. A medida que la película (la vida) pasa, los destinos confluyen y entendemos, amargamente, la inutilidad de todo esfuerzo. No son distintos los resultados: el destino final es el polvo y el olvido.
“Quise mostrar que no hay escapatoria posible” declaró Van Ayck entre los abucheos de los espectadores que recibieron de muy mal modo su obra. “No me silban a mí. Silban al Universo.” finalizó, abandonando abruptamente la sala. “El problema es que todavía no se dieron cuenta” concluyó.
Separadas por una raya vertical, el lado derecho de la pantalla exhibe la vida rutinaria de un joven que crece, se gradúa en el colegio, emprende estudios que abandona, se enamora de una mujer, se casa con otra a la que embaraza primero, la traiciona con la anterior, tiene tres hijos, envejece, varado en un gris trabajo de oficina, se cruza en la calle con su primer amor sin reconocerla, afronta su viudez y termina su vida en una habitación despintada de un geriátrico mirando un reality en una televisión en blanco y negro. Del lado izquierdo, el mismo joven, tomando la vía de la “revolución triste”: se sienta contra una pared de un cuarto a oscuras y, simplemente, se deja estar por lo que resta del filme.
Durante las dos horas de película, asistimos a dos tipos de deterioro: el que proporciona la vida activa y el del mero transcurso del tiempo. En las primeras etapas, nos conmueve las oportunidades perdidas por el joven que se sienta a dejar pasar la vida; del otro lado, todo bulle de energía y de ocasiones. A medida que la película (la vida) pasa, los destinos confluyen y entendemos, amargamente, la inutilidad de todo esfuerzo. No son distintos los resultados: el destino final es el polvo y el olvido.
“Quise mostrar que no hay escapatoria posible” declaró Van Ayck entre los abucheos de los espectadores que recibieron de muy mal modo su obra. “No me silban a mí. Silban al Universo.” finalizó, abandonando abruptamente la sala. “El problema es que todavía no se dieron cuenta” concluyó.
25/11/10
mara, hija de desaparecido
“Soy hija de desaparecido” fue casi lo primero que me dijo, después de su nombre. “Yo soy la hija del Pocho Vallejos” declaró.
Puse esa cara de saber quién era el Pocho Vallejos y asentí con esa pompa de “te acompaño en el sentimiento”. Sólo después, cuando volví a casa, tras discutir toda la noche con Mara, por una película que no merecía ni cinco minutos de análisis y reflexión, averigüé en Internet quién carajo era el Pocho Vallejos.
El Pocho era un militante montonero desaparecido en la dictadura, uno de los ideólogos de la toma de la Comisaría de Villa Clara, que salió como el culo, como todo lo que organizaba el Pocho (eso no lo leí en Internet, si no que me lo dijo, a su tiempo, Amalia, la mamá de Mara, una noche de fin de año con una copa de más). El Pocho era más o menos conocido en los círculos intelectuales de esos años, por ser el autor de un libro de poemas (no lo busquen en las librerías; hace tiempo que está agotado) y de un ensayo sobre el compromiso del artista que mereció un premio en un concurso en Cuba (tampoco se consigue, aunque los que lo leyeron aseguran que es una obra menor, rescatada por la actitud militante de su autor que expresa la imperiosa necesidad de que todo poeta debe ser revolucionario y viceversa).
Mara tenía unos meses de vida cuando el Pocho cayó en una emboscada en Parque Chas, delatado por un compañero que se había quebrado en las sesiones de tortura. Mara nunca lo conoció como padre. Pocho siempre fue una foto enmarcada sobre una repisa, junto a un clavel rojo. Por el tiempo que estuve con Mara, llegué a comprender que el Pocho era para ella otra actitud militante, como esa película que no le gustaba, pero que se empeña en defender por obligación social.
“Soy hija de desaparecido” dijo en esa primera frase. Y todas sus otras frases se resumieron (de una u otra manera) en ésa. No sé que hubiera sido de Mara sin esa circunstancia. Pero ese hecho marcó su vida y condicionó todo lo que vino de ahí en más.
Estudiante de sociología, trabajaba en un centro de estudios sociales neomarxista, donde la negreaban por estudiar la discriminación de género en los mercados de trabajos informales latinoamericanos.
Militó en derechos humanos; no faltaba a ninguna marcha; organizó petitorios; recolectó firmas; empuñó megáfonos y cortó calles. Todavía le queda una cicatriz, detrás de la oreja derecha (valga la paradoja) producto de un intercambio de piedras con integrantes del ala dura de la Unión Metalúrgica. Se hizo atea, marxista, feminista, trotskista, latinoamericana, maoísta, progresista, socialista, activista, leninista. Supo tomar decisiones: dejó de depilarse; compraba Página todos los días; no tenía televisión.
Programar salidas con ella, era una actividad complicada. Odiaba el cine norteamericano aunque no sé si abdicó del pochoclo. Lo suyo era el cine arte, las producciones iraníes, el cine político y militante. En su defecto, el teatro independiente, en algún sótano reacondicionado del Abasto. Su buen gusto musical nos llevaba a seguir a los escasos trovadores cubanos que llegaban a estas playas o aquellos artistas del palo, los compañeros que reivindicaban la lucha popular, el fin del capitalismo y el ascenso del pueblo en armas.
Desde que comenzamos a salir, gradualmente, radicalizó su posición. Sentía el peso de una herencia que le impedía, por ejemplo, callarse cuando se servía un vaso de Coca Cola en el cumpleaños de mi sobrino.
En las reuniones sociales, le molestaba las charlas banales, los comentarios sobre casas de veraneo, ofertas en el shopping o la mención del último programa de Tinelli. Todos los encuentros terminaban, invariablemente, en arduas discusiones. Ella gritando, agitando un dedo frente a su interlocutor, denunciando la agresión norteamericana o la explotación popular, pero siempre gritando, siempre enojada, siempre denunciando. Y siempre con el dedo, claro, el dedo agitándose frente a tu cara.
Hubo un tiempo en que, tener en mis manos las tetas de Mara, significaban algo. Después, no sé, las cosas cambiaron, como un Braille que perdió relieve, como si de tanto acariciarlas hubieran perdido profundidad. Coger con ella había dejado de ser divertido. Cada revolcada era una proclama dicha a las apuradas, a media voz, con el gesto enérgico pero urgido. Lentamente dejamos de inventar excusas para acostarnos. (Alguna vez llegué a pensar cuántos revolucionarios no se habrán cargado el mundo por delante para disimular lo malcogidos que estaban).
Aparentaba estar muy segura de sí misma y de lo que pensaba. Eso era lo que le transmitía a los demás. Pero en las tardes de lluvia (su padre desapareció una tarde de lluvia), solía quebrarse. Lloraba tapándose la cara y se justificaba: “Mi papá es un desaparecido. ¿Vos sabés lo que es eso? ¿Sabés lo que es crecer sin haberlo tenido?”. En esos momentos de debilidad ideológica, Mara era deliciosa. La estrechaba contra mí y sentía que estaba más cerca que nunca de su centro. La besaba, abrazando su temblor.
Pasada la lluvia, me apartaba de un empujón, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, fusilándome con una mirada de odio por haberme asomado sin pudor a su vulnerabilidad.
“Su padre será un desaparecido, pero era un hijo de puta”.
Con esa frase conocí la voz de su madre, sentadita, en un extremo de la habitación, las piernas cruzadas, el plato con una porción de torta más seca que dulce sobre el regazo. Amalia había permanecido callada toda la noche, asintiendo apenas al conocerme, desviando la mirada en el brindis de fin de año (Mara se negaba a compartir la Navidad) resoplando por la nariz cuando su hija se peleaba con sus primos por la última invasión norteamericana.
Apartó el mechón cano de la frente y susurró la frase, asegurándose que Mara no la escuchara. “No era una buena persona” concluyó, dándose cuenta que estaba compartiendo en voz alta un íntimo hartazgo.
Me miró, avergonzada. Sólo por un momento.
Luego, cuando pasó la lluvia, retomó su prescindencia y concordó, con una leve sonrisa, con cierta afirmación de una conversación en el otro extremo de la mesa.
Seis meses después de esa cena, no despertó en la mañana.
Yo lo supe recién un año más tarde, cuando me crucé con Mara en la puerta de un banco.
Había abandonado la universidad y el centro de estudios. No era el único cambio. Café mediante (ahora tomaba café, había dejado de importarle las condiciones de trabajo de los cosechadores cafeteros), me habló de su depresión tras la muerte de su madre, de los dos meses que pasó encerrada en su depto, de sus ataques de pánico, de la ausencia de los compañeros de militancia, en realidad, de todo compañero. Me contó de cómo se dio cuenta que se había quedado sola y de las pastillas y de la medicación y de los mareos.
También del taller vivencial, de cierto monje budista, de la meditación y de la revelación de la programación neuropsíquica de que, en realidad, su padre era un reverendo hijo de puta, un tipo violento, egoísta, intolerante que le había proyectado con su ausencia, la culpa del desamparo.
“Comprendí que no me merecía ni que yo merecía un padre así” afirmó maravillada por la construcción cercana a la redundancia. Ahora era la armonía, la trascendencia, la comprensión del mundo como ilusión y desapego a lo terreno. Negó, de mal modo, unas monedas del vuelto al chiquito que se asomó por la ventana del bar, excusándose en el karma o alguna ley de compensación cósmica que no terminó de explicar del todo. Por idénticos motivos, no dejó propina.
Volvimos a acostarnos, por última vez. Había tirado las banderas rojas, el cuadro del Che, la foto de Cartier-Bresson de los travestis tomando sol en la puerta de un prostíbulo en Tánger, los tres tomos de “El capital” y la edición rústica de “Las venas abiertas” de Galeano. En su minimalismo de un ambiente, se destacaba un pequeño Buda dorado envuelto en las pesadas nubes del incienso de sándalo a medio terminar. Puso un CD de mantras y estiró nuestro encuentro en una interminable caricia tántrica. Se esforzó, tal vez demasiado, en ser distinta a lo que era.
“Ahora soy una persona mejor” me despidió convencida y asentí con el mismo desgano que su madre. Convinimos en reencontrarnos, pero sin fijar días ni horarios ni lugares, como para asegurarnos la imposibilidad de todo reencuentro.
Puse esa cara de saber quién era el Pocho Vallejos y asentí con esa pompa de “te acompaño en el sentimiento”. Sólo después, cuando volví a casa, tras discutir toda la noche con Mara, por una película que no merecía ni cinco minutos de análisis y reflexión, averigüé en Internet quién carajo era el Pocho Vallejos.
El Pocho era un militante montonero desaparecido en la dictadura, uno de los ideólogos de la toma de la Comisaría de Villa Clara, que salió como el culo, como todo lo que organizaba el Pocho (eso no lo leí en Internet, si no que me lo dijo, a su tiempo, Amalia, la mamá de Mara, una noche de fin de año con una copa de más). El Pocho era más o menos conocido en los círculos intelectuales de esos años, por ser el autor de un libro de poemas (no lo busquen en las librerías; hace tiempo que está agotado) y de un ensayo sobre el compromiso del artista que mereció un premio en un concurso en Cuba (tampoco se consigue, aunque los que lo leyeron aseguran que es una obra menor, rescatada por la actitud militante de su autor que expresa la imperiosa necesidad de que todo poeta debe ser revolucionario y viceversa).
Mara tenía unos meses de vida cuando el Pocho cayó en una emboscada en Parque Chas, delatado por un compañero que se había quebrado en las sesiones de tortura. Mara nunca lo conoció como padre. Pocho siempre fue una foto enmarcada sobre una repisa, junto a un clavel rojo. Por el tiempo que estuve con Mara, llegué a comprender que el Pocho era para ella otra actitud militante, como esa película que no le gustaba, pero que se empeña en defender por obligación social.
“Soy hija de desaparecido” dijo en esa primera frase. Y todas sus otras frases se resumieron (de una u otra manera) en ésa. No sé que hubiera sido de Mara sin esa circunstancia. Pero ese hecho marcó su vida y condicionó todo lo que vino de ahí en más.
Estudiante de sociología, trabajaba en un centro de estudios sociales neomarxista, donde la negreaban por estudiar la discriminación de género en los mercados de trabajos informales latinoamericanos.
Militó en derechos humanos; no faltaba a ninguna marcha; organizó petitorios; recolectó firmas; empuñó megáfonos y cortó calles. Todavía le queda una cicatriz, detrás de la oreja derecha (valga la paradoja) producto de un intercambio de piedras con integrantes del ala dura de la Unión Metalúrgica. Se hizo atea, marxista, feminista, trotskista, latinoamericana, maoísta, progresista, socialista, activista, leninista. Supo tomar decisiones: dejó de depilarse; compraba Página todos los días; no tenía televisión.
Programar salidas con ella, era una actividad complicada. Odiaba el cine norteamericano aunque no sé si abdicó del pochoclo. Lo suyo era el cine arte, las producciones iraníes, el cine político y militante. En su defecto, el teatro independiente, en algún sótano reacondicionado del Abasto. Su buen gusto musical nos llevaba a seguir a los escasos trovadores cubanos que llegaban a estas playas o aquellos artistas del palo, los compañeros que reivindicaban la lucha popular, el fin del capitalismo y el ascenso del pueblo en armas.
Desde que comenzamos a salir, gradualmente, radicalizó su posición. Sentía el peso de una herencia que le impedía, por ejemplo, callarse cuando se servía un vaso de Coca Cola en el cumpleaños de mi sobrino.
En las reuniones sociales, le molestaba las charlas banales, los comentarios sobre casas de veraneo, ofertas en el shopping o la mención del último programa de Tinelli. Todos los encuentros terminaban, invariablemente, en arduas discusiones. Ella gritando, agitando un dedo frente a su interlocutor, denunciando la agresión norteamericana o la explotación popular, pero siempre gritando, siempre enojada, siempre denunciando. Y siempre con el dedo, claro, el dedo agitándose frente a tu cara.
Hubo un tiempo en que, tener en mis manos las tetas de Mara, significaban algo. Después, no sé, las cosas cambiaron, como un Braille que perdió relieve, como si de tanto acariciarlas hubieran perdido profundidad. Coger con ella había dejado de ser divertido. Cada revolcada era una proclama dicha a las apuradas, a media voz, con el gesto enérgico pero urgido. Lentamente dejamos de inventar excusas para acostarnos. (Alguna vez llegué a pensar cuántos revolucionarios no se habrán cargado el mundo por delante para disimular lo malcogidos que estaban).
Aparentaba estar muy segura de sí misma y de lo que pensaba. Eso era lo que le transmitía a los demás. Pero en las tardes de lluvia (su padre desapareció una tarde de lluvia), solía quebrarse. Lloraba tapándose la cara y se justificaba: “Mi papá es un desaparecido. ¿Vos sabés lo que es eso? ¿Sabés lo que es crecer sin haberlo tenido?”. En esos momentos de debilidad ideológica, Mara era deliciosa. La estrechaba contra mí y sentía que estaba más cerca que nunca de su centro. La besaba, abrazando su temblor.
Pasada la lluvia, me apartaba de un empujón, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, fusilándome con una mirada de odio por haberme asomado sin pudor a su vulnerabilidad.
“Su padre será un desaparecido, pero era un hijo de puta”.
Con esa frase conocí la voz de su madre, sentadita, en un extremo de la habitación, las piernas cruzadas, el plato con una porción de torta más seca que dulce sobre el regazo. Amalia había permanecido callada toda la noche, asintiendo apenas al conocerme, desviando la mirada en el brindis de fin de año (Mara se negaba a compartir la Navidad) resoplando por la nariz cuando su hija se peleaba con sus primos por la última invasión norteamericana.
Apartó el mechón cano de la frente y susurró la frase, asegurándose que Mara no la escuchara. “No era una buena persona” concluyó, dándose cuenta que estaba compartiendo en voz alta un íntimo hartazgo.
Me miró, avergonzada. Sólo por un momento.
Luego, cuando pasó la lluvia, retomó su prescindencia y concordó, con una leve sonrisa, con cierta afirmación de una conversación en el otro extremo de la mesa.
Seis meses después de esa cena, no despertó en la mañana.
Yo lo supe recién un año más tarde, cuando me crucé con Mara en la puerta de un banco.
Había abandonado la universidad y el centro de estudios. No era el único cambio. Café mediante (ahora tomaba café, había dejado de importarle las condiciones de trabajo de los cosechadores cafeteros), me habló de su depresión tras la muerte de su madre, de los dos meses que pasó encerrada en su depto, de sus ataques de pánico, de la ausencia de los compañeros de militancia, en realidad, de todo compañero. Me contó de cómo se dio cuenta que se había quedado sola y de las pastillas y de la medicación y de los mareos.
También del taller vivencial, de cierto monje budista, de la meditación y de la revelación de la programación neuropsíquica de que, en realidad, su padre era un reverendo hijo de puta, un tipo violento, egoísta, intolerante que le había proyectado con su ausencia, la culpa del desamparo.
“Comprendí que no me merecía ni que yo merecía un padre así” afirmó maravillada por la construcción cercana a la redundancia. Ahora era la armonía, la trascendencia, la comprensión del mundo como ilusión y desapego a lo terreno. Negó, de mal modo, unas monedas del vuelto al chiquito que se asomó por la ventana del bar, excusándose en el karma o alguna ley de compensación cósmica que no terminó de explicar del todo. Por idénticos motivos, no dejó propina.
Volvimos a acostarnos, por última vez. Había tirado las banderas rojas, el cuadro del Che, la foto de Cartier-Bresson de los travestis tomando sol en la puerta de un prostíbulo en Tánger, los tres tomos de “El capital” y la edición rústica de “Las venas abiertas” de Galeano. En su minimalismo de un ambiente, se destacaba un pequeño Buda dorado envuelto en las pesadas nubes del incienso de sándalo a medio terminar. Puso un CD de mantras y estiró nuestro encuentro en una interminable caricia tántrica. Se esforzó, tal vez demasiado, en ser distinta a lo que era.
“Ahora soy una persona mejor” me despidió convencida y asentí con el mismo desgano que su madre. Convinimos en reencontrarnos, pero sin fijar días ni horarios ni lugares, como para asegurarnos la imposibilidad de todo reencuentro.
22/11/10
flor
18/11/10
evaluación
-Yo avisé esto… no me tomaron en cuenta.
-Es un etapa… no tenemos que perder la calma…
-¡Calma las pelotas!
-Damián… sin insultos, por favor…
-¡Dije que era un campo minado! ¡Dije que íbamos a abrir una caja de Pandora! Pero al tipo lo aplaudieron… Otro mes con pérdidas… Caídas en los ingresos de todas las agencias… retracción del consumo… Te avisé de eso… te avisé pero no quisiste escuchar…
-Damián, dejalo hablar a Gerardo… sino no se puede… por favor…
-Sabíamos que podíamos tener una etapa, digamos, poco productiva…
-¡Es un derrumbe! Eso es lo que es… Fracasaron las campañas de primavera / verano y esperan otra caída igual en la de otoño / invierno que empieza ahora… Nunca vi la industria con expectativas tan bajas…
-Están “sad”… Y eso indica que leímos bien lo que se venía…
-¿Leer bien? ¿Esto es leer bien? Porque yo veo una caída en las ventas… ¡Nuestro trabajo es generar consumo! Si no hay ventas, ¿cómo pagan nuestros sueldos?
-Lo primero es no entrar en pánico. Lo informamos: es una etapa. Estamos cimentando el concepto “sad”. Todavía no llegamos al punto en que se convierte en un código interno y se transforma en una moda más…
-¿Y si no llegamos nunca a esa etapa? ¿Qué nos espera si ésta es una tendencia en serio?
-¿Una tendencia en serio? ¡Por Dios! Sos más naif de lo que pensaba. ¿Sinceramente te creés que la humanidad se va a quedar sentada mirando la pared, esperando que el mundo cambie? Dejale esa ilusión a los chicos con acné… A los pelotudos de 40 que se dieron cuenta que se les escapó el tren. El cristianismo, el capitalismo, el hippismo, el psicoanálisis, el marxismo, el rock & roll, el islamismo… se convirtieron en modas… Todas y cada una. Todas amenazaron con cambiar algo, sacudieron el mundo y, al final, se domesticaron. Nada cambió… todo siguió igual. Un poco diferente, sí. Pero, en lo básico, no cambió nada. ¿Por qué lo “sad” va a ser diferente?
-Porque es contagioso…
-El SIDA también y sobrevivimos a él… Terminamos adaptándonos. Lo mismo va a pasar con la “revolución triste”.
-Los números dicen que, como nunca antes, la gente no compra… le escapan al consumo…
-Los números no dicen: es tu miedo el que lee eso. Yo miro esos números y leo otra cosa: nuestra estrategia está funcionando. Lo “sad” se está imponiendo… ¿Afecta las pautas de consumo? Sí. Es lo que esperábamos. ¿Tenemos que detenerlo? No. Porque perdemos la inversión hecha… porque cambiar de caballo es apostar a perdedor, es la cobardía de recortar pérdidas y nos vamos con eso, con pérdidas. No podemos cerrar una puerta que entreabrimos con mucho esfuerzo. ¡Está tan claro! La mayor parte del esfuerzo está hecho. Sencillamente… está ahí… lo estamos viendo. Ya vemos lo que hay del otro lado. Pero si tenemos miedo… perdemos todo. Es una oportunidad única: la ocasión de ser líderes en un escenario que nadie conoce. La posibilidad de comandar un proceso global y de obtener los beneficios proporcionales a tal escala… Es un desafío. Lo siento en mi interior: si cedemos ahora perdemos todos. Créanme. Confíen en lo que digo. No suelten el timón. Sigan este rumbo. Al final nos vamos a quedar con todo…
-¿Sabés lo que es todo cuando no hay con qué quedarse? Nada. Eso es. Nada. Es una locura…
-No. Es el futuro.
(cinta número 254-XIM, reunión número 637)
-Es un etapa… no tenemos que perder la calma…
-¡Calma las pelotas!
-Damián… sin insultos, por favor…
-¡Dije que era un campo minado! ¡Dije que íbamos a abrir una caja de Pandora! Pero al tipo lo aplaudieron… Otro mes con pérdidas… Caídas en los ingresos de todas las agencias… retracción del consumo… Te avisé de eso… te avisé pero no quisiste escuchar…
-Damián, dejalo hablar a Gerardo… sino no se puede… por favor…
-Sabíamos que podíamos tener una etapa, digamos, poco productiva…
-¡Es un derrumbe! Eso es lo que es… Fracasaron las campañas de primavera / verano y esperan otra caída igual en la de otoño / invierno que empieza ahora… Nunca vi la industria con expectativas tan bajas…
-Están “sad”… Y eso indica que leímos bien lo que se venía…
-¿Leer bien? ¿Esto es leer bien? Porque yo veo una caída en las ventas… ¡Nuestro trabajo es generar consumo! Si no hay ventas, ¿cómo pagan nuestros sueldos?
-Lo primero es no entrar en pánico. Lo informamos: es una etapa. Estamos cimentando el concepto “sad”. Todavía no llegamos al punto en que se convierte en un código interno y se transforma en una moda más…
-¿Y si no llegamos nunca a esa etapa? ¿Qué nos espera si ésta es una tendencia en serio?
-¿Una tendencia en serio? ¡Por Dios! Sos más naif de lo que pensaba. ¿Sinceramente te creés que la humanidad se va a quedar sentada mirando la pared, esperando que el mundo cambie? Dejale esa ilusión a los chicos con acné… A los pelotudos de 40 que se dieron cuenta que se les escapó el tren. El cristianismo, el capitalismo, el hippismo, el psicoanálisis, el marxismo, el rock & roll, el islamismo… se convirtieron en modas… Todas y cada una. Todas amenazaron con cambiar algo, sacudieron el mundo y, al final, se domesticaron. Nada cambió… todo siguió igual. Un poco diferente, sí. Pero, en lo básico, no cambió nada. ¿Por qué lo “sad” va a ser diferente?
-Porque es contagioso…
-El SIDA también y sobrevivimos a él… Terminamos adaptándonos. Lo mismo va a pasar con la “revolución triste”.
-Los números dicen que, como nunca antes, la gente no compra… le escapan al consumo…
-Los números no dicen: es tu miedo el que lee eso. Yo miro esos números y leo otra cosa: nuestra estrategia está funcionando. Lo “sad” se está imponiendo… ¿Afecta las pautas de consumo? Sí. Es lo que esperábamos. ¿Tenemos que detenerlo? No. Porque perdemos la inversión hecha… porque cambiar de caballo es apostar a perdedor, es la cobardía de recortar pérdidas y nos vamos con eso, con pérdidas. No podemos cerrar una puerta que entreabrimos con mucho esfuerzo. ¡Está tan claro! La mayor parte del esfuerzo está hecho. Sencillamente… está ahí… lo estamos viendo. Ya vemos lo que hay del otro lado. Pero si tenemos miedo… perdemos todo. Es una oportunidad única: la ocasión de ser líderes en un escenario que nadie conoce. La posibilidad de comandar un proceso global y de obtener los beneficios proporcionales a tal escala… Es un desafío. Lo siento en mi interior: si cedemos ahora perdemos todos. Créanme. Confíen en lo que digo. No suelten el timón. Sigan este rumbo. Al final nos vamos a quedar con todo…
-¿Sabés lo que es todo cuando no hay con qué quedarse? Nada. Eso es. Nada. Es una locura…
-No. Es el futuro.
(cinta número 254-XIM, reunión número 637)
15/11/10
reseña de libros: conformación del estado mafioso
“Conformación del Estado Mafioso”, Kessler, Erich Friedich; Editorial Mitra (2007). Traducción Gerardo García Blancos. 622 páginas.
Primera parte de la trilogía de Erich Friedich Kessler sobre la conformación, consolidación y disolución de las democracias “débiles” (concepto definido por el politólogo alemán en “Grados de democracia”, su anterior estudio sobre las restauraciones democráticas, un auténtico clásico en el campo de las ciencias políticas).
En este primer libro, Kessler analiza la constitución de asociaciones delictivas en la estructura del Estado de las llamadas democracias “débiles”. A partir de una amplia gama de estudios de casos, Kessler identifica un elemento común que denomina como “factor traumático”, un hecho particular que torna susceptible a la democracia débil a la entronización en el poder de una coalición con fines delictivos. El “factor traumático” puede ser una catástrofe natural (como un terremoto, una inundación, un tsunami), económica (una depresión, un boom especulativo por explotación de recursos naturales) o políticos (una invasión, la irrupción de una dictadura). Lo peculiar del “factor traumático” es que deja a la sociedad vulnerable y receptiva a los “atajos”, esto es, a las soluciones contrarias a la ley.
La necesidad y la urgencia catapultan al grupo que toma el poder para avanzar un paso más, consolidar su estrategia delictiva, estableciendo lazos en la estructura del Estado que aseguren la impunidad de su ejercicio en la cima del gobierno. Kessler identifica varios casos prototípicos, como las modificaciones en las reglas de nombramiento de los miembros del Poder Judicial, cambios de los sistemas eleccionarios o alteraciones de las proporciones de representatividad en los parlamentos, entre varios otros.
Un elemento de suma importancia en la tesis de Kessler, es la existencia de un “mensaje ideológico aglutinador”, una idea fuerza que se utiliza para justificar las violaciones sistemáticas de la ley, mientras se establece la estructura mafiosa en el Interior del aparato del Estado. Casi universalmente, este “mensaje ideológico aglutinador” se acopla al concepto movilizador del “enemigo” que bien puede ser tanto externo como interno. El “nosotros” en oposición a “ellos” manipula a la sociedad de las democracias débiles a la extorsión de la elección de opciones binarias (“el mal menor”). Convenientemente manipulado desde los cooptados medios de comunicación masiva, el electorado de las democracias débiles termina eligiendo los proyectos funcionales al establecimiento del grupo mafioso.
Como la cuscuta, cuando la coalición delictiva logra cimentar su estructura de corte mafioso dentro de la estructura del Estado, toda reacción es imposible. El Estado deja de ser el lugar común de lo público, de la convivencia de los habitantes en el arreglo democrático, para convertirse en el espacio de explotación del grupo delictivo gobernante.
Pasado cierto umbral, la capacidad de reacción de la sociedad para deshacerse del grupo mafioso gobernante es nula. La corporación mafiosa ha reemplazo al aparato del Estado de tal modo que ha corrompido, inexorablemente, a la Nación en sí misma. El final es explosivo o violento y, casi siempre, con la desaparición de la democracia débil. Esto no quiere decir que, históricamente, persista el nombre de la sociedad (país) que afronta la instauración de una corporación mafiosa; pero se ha perdido, inexorablemente, su naturaleza. Nunca más claro el símil de la cuscuta: el árbol sigue en el exterior intacto, pero su corazón ha sido definitivamente aniquilado.
Provocador, profundo, analítico, “Conformación del Estado Mafioso” es un libro indispensable para todo investigador contemporáneo de las ciencias políticas.
12/11/10
8/11/10
etapas del maratón
La primera etapa de la maratón es plenamente racional. El corredor tiene presente un plan de carrera y se atiene a él, como un dogma. No hay lugar para improvisaciones ni desbordes emocionales. Se evalúa la posición propia y la de los demás. Se busca no liderar, pero tampoco quedar definitivamente rezagado. Se especula con las infinitas posibilidades del camino; se resguardan las energías, pensando en el inevitable desgaste que espera kilómetros delante.
En algún momento del camino, la razón pierde su primacía. Alguna fatiga, algún dolor muscular, imponen al corredor la certeza de que es el cuerpo el que comanda el esfuerzo. En este momento, el pensar se acalla y el corredor se concentra sólo en seguir, se reduce a ejecutar el próximo paso.
De más está en decir la importancia que reviste esta etapa en la evolución de la carrera.
Promediando el trayecto, hay un breve momento, en que todas las exigencias se desvanecen. El corredor ha alcanzado una instancia similar al nirvana. Ausencia de pensamiento, ausencia de exigencia física. El corredor se siente consustanciado con todo lo que lo rodea. Borracho de emoción, siente que podría correr todo el día (más aún, toda la noche) sin ninguna necesidad de parar. Literalmente, toca el cielo con la mano; siente que todo es posible, que hay una instancia de plena libertad, en la que sencillamente, sólo alcanza con correr.
Por ese breve momento, un corredor corre una maratón.
Por ese instante mágico, se expone al más duro rigor que una prueba atlética pueda exigir a un competidor.
Tras rozar la superficie del sol, el corredor afronta la peor etapa, en la que el cuerpo reclama el mando, pero no en un diálogo con la mente, sino en un tiránico monólogo. Ahora, para el corredor, sólo le queda sobrevivir.
En esos tramos, cuando cada fibra muscular reclama el esfuerzo de la faena, cuando cada paso es un puñal clavado en la carne y el aire arde en cada exhalación, el corredor sólo corre por corazón, por su instinto de llegar, por su vocación por la meta.
Llegar o no es irrelevante. La meta es un hito arbitrario, artificial, accidental. El corredor que llega al destino sabe de la futilidad de esa tarea. No hay manera alguna de llegar. Ese es el único conocimiento cierto de la maratón.
Sin embargo, una vez repuesto, el corredor volverá al camino y emprenderá, otra vez, tan despareja lucha, en busca de esos instantes (escasos pero sublimes) en los que se alcanzará la plena comprensión del acto de correr.
En algún momento del camino, la razón pierde su primacía. Alguna fatiga, algún dolor muscular, imponen al corredor la certeza de que es el cuerpo el que comanda el esfuerzo. En este momento, el pensar se acalla y el corredor se concentra sólo en seguir, se reduce a ejecutar el próximo paso.
De más está en decir la importancia que reviste esta etapa en la evolución de la carrera.
Promediando el trayecto, hay un breve momento, en que todas las exigencias se desvanecen. El corredor ha alcanzado una instancia similar al nirvana. Ausencia de pensamiento, ausencia de exigencia física. El corredor se siente consustanciado con todo lo que lo rodea. Borracho de emoción, siente que podría correr todo el día (más aún, toda la noche) sin ninguna necesidad de parar. Literalmente, toca el cielo con la mano; siente que todo es posible, que hay una instancia de plena libertad, en la que sencillamente, sólo alcanza con correr.
Por ese breve momento, un corredor corre una maratón.
Por ese instante mágico, se expone al más duro rigor que una prueba atlética pueda exigir a un competidor.
Tras rozar la superficie del sol, el corredor afronta la peor etapa, en la que el cuerpo reclama el mando, pero no en un diálogo con la mente, sino en un tiránico monólogo. Ahora, para el corredor, sólo le queda sobrevivir.
En esos tramos, cuando cada fibra muscular reclama el esfuerzo de la faena, cuando cada paso es un puñal clavado en la carne y el aire arde en cada exhalación, el corredor sólo corre por corazón, por su instinto de llegar, por su vocación por la meta.
Llegar o no es irrelevante. La meta es un hito arbitrario, artificial, accidental. El corredor que llega al destino sabe de la futilidad de esa tarea. No hay manera alguna de llegar. Ese es el único conocimiento cierto de la maratón.
Sin embargo, una vez repuesto, el corredor volverá al camino y emprenderá, otra vez, tan despareja lucha, en busca de esos instantes (escasos pero sublimes) en los que se alcanzará la plena comprensión del acto de correr.
4/11/10
hola mamá
Aquella tarde que volvimos los tres (papá, mi hermana Manuela y yo) nos pareció la más larga de nuestras vidas. Tanto que llegamos a dudar que alguna vez terminara.
Recuerdo (porque esa tarde la recuerdo siempre) a papá, acunando entre sus brazos las trenzas de Manuela; la manito de mi hermana aferrándose al ramito de violetas; el abrazo de papá, apretándome contra su pecho. La casa había crecido durante nuestra ausencia y ahora nos acorralaba como tres canarios mudos acurrucados contra el fondo del jaulón. Permanecimos en ese silencio de penumbras, el gran canario solo y sus dos pichones.
Entonces giró la llave en la cerradura y se abrió la puerta con un quejido. Y entró ella, cargada con las bolsas de frutas y verduras que crujían contra sus piernas como una imprevista garúa con gusto a tierra.
-¡Mamá! -gritó Manuela tirando las violetas para abrazarse a sus rodillas.
-¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué recibimiento! -rió mamá- Los hice esperar mucho parece... ¿Tienen hambre?
-¡Sí! -contestamos a trío.
-Entonces vamos a preparar la comida –ordenó, arrastrándonos como fieles satélites hacia la cocina.
Manuela revoloteaba a su alrededor como una polilla atraída por la luz, arrugando la cara con sus hocicos de conejo. Mamá me acarició la cabeza al pasar. Un frío me corrió por la espalda. Papá me llamó a su lado, para que lo ayudara a pelar las papas para el puré de Manuela. Pero no me atreví a entrar. Me quedé en la puerta de la cocina, mirándolos, sin saber bien porque hacían lo que hacían. Papá arrimó la silla alta de Manuela y sentó a mi hermanita para que estuviera a la altura de la mesa. Mamá le dio unas miguitas de pan para que se entretuviera modelando muñequitos mientras ellos dos preparaban la comida.
Durante la cena no dejé de mirarlos. Ni a papá tomándole la mano a mamá, ni a Manuela sacándome la lengua, ni al ramito de violetas que mamá había recuperado del piso. No terminaba de entender porque actuaban de ese modo.
A la noche, cuando ya era hora de dormir, vino mamá y me dio un beso. Me hice el dormido. No quería hablar con ella. Por lo menos, no esa noche.
Luego vino papá y abrigó a Manuela con la frazada de payasitos amarillos porque ella tenía la costumbre de destaparse de noche. Después, se detuvo al pie de mi cama y me miró. Había entreabierto un ojo y podía verlo como en una bruma, recortado contra la luz que venía del pasillo.
Entonces, papá se arrodilló para estar más cerca y me habló bajito, muy bajito, sólo como los padres saben hacerlo. Y me dijo que él también se daba cuenta. Que Manuela era más chica y que por eso se adaptaba con más facilidad. Pero que era así y que no podía explicarlo. Que no quería perder a mamá otra vez y que por eso no hacía preguntas. Ninguna pregunta. Porque en una de esas podía echarlo todo a perder. Que seguramente era una posición muy conformista, pero que pensaba que era mejor tenerla a mamá, que no tenerla.
Para qué complicarse más, me dijo, si ella estaba en casa con nosotros aunque los tres hubiésemos vistos, esa misma tarde, como la metían en una caja y le tiraban tierra encima, mientras todos lloraban.
Creo que papá se dio cuenta de que se me había escapado una lágrima, porque me dio un beso y me dijo que mamá, ya nunca, nunca más se iría.
Luego apagó la luz y se fue cerrando la puerta.
Recuerdo (porque esa tarde la recuerdo siempre) a papá, acunando entre sus brazos las trenzas de Manuela; la manito de mi hermana aferrándose al ramito de violetas; el abrazo de papá, apretándome contra su pecho. La casa había crecido durante nuestra ausencia y ahora nos acorralaba como tres canarios mudos acurrucados contra el fondo del jaulón. Permanecimos en ese silencio de penumbras, el gran canario solo y sus dos pichones.
Entonces giró la llave en la cerradura y se abrió la puerta con un quejido. Y entró ella, cargada con las bolsas de frutas y verduras que crujían contra sus piernas como una imprevista garúa con gusto a tierra.
-¡Mamá! -gritó Manuela tirando las violetas para abrazarse a sus rodillas.
-¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué recibimiento! -rió mamá- Los hice esperar mucho parece... ¿Tienen hambre?
-¡Sí! -contestamos a trío.
-Entonces vamos a preparar la comida –ordenó, arrastrándonos como fieles satélites hacia la cocina.
Manuela revoloteaba a su alrededor como una polilla atraída por la luz, arrugando la cara con sus hocicos de conejo. Mamá me acarició la cabeza al pasar. Un frío me corrió por la espalda. Papá me llamó a su lado, para que lo ayudara a pelar las papas para el puré de Manuela. Pero no me atreví a entrar. Me quedé en la puerta de la cocina, mirándolos, sin saber bien porque hacían lo que hacían. Papá arrimó la silla alta de Manuela y sentó a mi hermanita para que estuviera a la altura de la mesa. Mamá le dio unas miguitas de pan para que se entretuviera modelando muñequitos mientras ellos dos preparaban la comida.
Durante la cena no dejé de mirarlos. Ni a papá tomándole la mano a mamá, ni a Manuela sacándome la lengua, ni al ramito de violetas que mamá había recuperado del piso. No terminaba de entender porque actuaban de ese modo.
A la noche, cuando ya era hora de dormir, vino mamá y me dio un beso. Me hice el dormido. No quería hablar con ella. Por lo menos, no esa noche.
Luego vino papá y abrigó a Manuela con la frazada de payasitos amarillos porque ella tenía la costumbre de destaparse de noche. Después, se detuvo al pie de mi cama y me miró. Había entreabierto un ojo y podía verlo como en una bruma, recortado contra la luz que venía del pasillo.
Entonces, papá se arrodilló para estar más cerca y me habló bajito, muy bajito, sólo como los padres saben hacerlo. Y me dijo que él también se daba cuenta. Que Manuela era más chica y que por eso se adaptaba con más facilidad. Pero que era así y que no podía explicarlo. Que no quería perder a mamá otra vez y que por eso no hacía preguntas. Ninguna pregunta. Porque en una de esas podía echarlo todo a perder. Que seguramente era una posición muy conformista, pero que pensaba que era mejor tenerla a mamá, que no tenerla.
Para qué complicarse más, me dijo, si ella estaba en casa con nosotros aunque los tres hubiésemos vistos, esa misma tarde, como la metían en una caja y le tiraban tierra encima, mientras todos lloraban.
Creo que papá se dio cuenta de que se me había escapado una lágrima, porque me dio un beso y me dijo que mamá, ya nunca, nunca más se iría.
Luego apagó la luz y se fue cerrando la puerta.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)